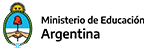EMAD / ESCUELA METROPOLITANA DE ARTE DRAMÁTICO CARRERA DE FORMACIÓN DEL ACTOR / ACTRIZ. INGRESO 2023.
TEXTOS PARA INSTANCIA FINAL.
1) El aspirante elegirá un texto y presentará un trabajo escénico unipersonal de no más de 4 minutos, que incluya el texto dado. La mesa de examen estará habilitada para interrumpir el ejercicio y/o solicitar otra ejercitación que considere necesaria para una mejor evaluación.
2) Dicho trabajo es totalmente libre en su construcción y diseño (pueden utilizarse elementos de escenografía, música, vestuario, luces, etc).
Textos a elegir:
El día que ella dijo que había matado al perro agarré el auto.
Giuliana Kiersz.
El día que ella dijo que había matado al perro agarré el auto. Agarré el auto la ruta el volante la ruta el volante. Me fui de la ciudad. Compré un perro en la feria de domingo de algún lugar fuera de la ciudad. Negro, petiso y feo. Estoy en una plaza. Hay mucho sol. Ella, a 123 kilómetros 1 hora 23 minutos llamándome. El sol me pega en la cara y me duele la panza. El perro negro, petiso y feo está sentado a mi derecha en los adoquines de la plaza. Mueve la cola. Me mira. No lo quiero mirar. Siento vergüenza. Lo agarro lo llevo al auto lo subo al auto. Voy en la ruta con el perro arriba del auto arriba del asfalto en la tierra desde algún lugar a Ciudad de Buenos Aires. El sol el asfalto la ruta el sol el volante el asfalto. Me suena el celular. Sigue sonando. Muevo el volante rápido. Casi mato a un tipo. Freno. No lo mato. Casi mato a un tipo. Paro el auto a un costado de la ruta. Debería haber cambiado el ringtone. Cambio el ringtone. Me siento un poco mejor. Reclino el asiento y me acuesto. Qué lástima que dejé de fumar. Me fumaría un cigarrillo. Ella me pidió que deje de fumar. Una semana después le encontré un paquete de cigarrillos en la cartera. Nunca se lo dije, que sé que fuma. Me suena el celular. Mi perro y yo cantamos el nuevo ringtone. Es una canción en inglés. Nos gusta pronunciar en inglés cantar en inglés. Ahora somos felices. El cielo está tranquilo. Algo flota allá afuera, me dice mi perro. Veo algo que flota afuera allá afuera. Me acerco. Mi perro negro, petiso y feo baja del auto y corre por el pasto seco hacia aquello que flota. Bajo del auto. No te vayas, grito. Lo sigo corriendo. Me suena el celular. Agarro el celular. Tiro el celular. Sigue sonando el celular. Mi perro corre hacia eso que flota la mancha negra recortada en el cielo que parece un agujero negro. Bajo la mancha, una vaca. Corro. Me acerco. Hay viento. Grito y no me escucho. Grito más fuerte. La vaca, me mira. Muge. No hay otras vacas no hay otras manchas no veo a mi perro. Mi perro no está. Mi perro no está más en este mundo. Me acerco a la vaca. Me subo a la vaca. Siento el cuero de su lomo bajo mi zapato de goma. Muge. Me enfrento a la mancha negra agujero negro que flota. Entro. A los lejos creo ver desaparecer el sol creo escuchar mugir a la vaca sobre la que me subí antes de desaparecer de este mundo.
Un campo de batalla.
Mariela Asensio.
Escena: antes del fin.
Bailemos antes del fin.
Antes de que nos fulmine un rayo o el cáncer.
Bailemos antes de que los mares arrasen con todo.
Antes del cuchillazo final.
Antes de la fatalidad.
Que el amanecer nos encuentre bailando.
Bailemos Antes del accidente. Antes del suicidio y del asesinato
Antes de ser atacados por la espalda. Traicionados por el aburrimiento. Con todos los
cataclismos pisándonos los talones. bailemos.
Antes de ahogarnos en nuestro propio llanto.
Bailemos como si se acabara el mundo al morirse la música.
Bailemos como si fuese esta noche la última vez.
Por favor. Por piedad. Por simple necesidad. Bailemos.
Antes de que todo arda. Bailemos sin despedirnos. Sin conocernos aún. Bailemos.
Convalecientes. Enfermos de soledad.
Bailemos perdiendo la última batalla de esta guerra inútil. Victoriosos en la derrota.
Orgullosos de arrastrar los pies al ritmo mientras todo se derrumba.
Por favor te ruego que bailemos
Inmóviles. Inciertos
Heridos de muerte.
Sin esperanza alguna Bailemos. Con esperanza baila cualquiera.
Algo de ruido hace.
Romina Paula.
Blanca estaba, toda blanca. Y de linda … En la cara le daba la luz, toda brillante y con los labios bien rojos. Así la vi. Es lo más quieto que vi en toda mi vida. Lo más quieto. Nada vivo está tan quieto. Algo dormido no está tan quieto. Esto era de un quieto que no existe en el mundo. Vivo. En el mundo vivo. Y ella era ella pero ya no era ella. Algo de lo que hacía que ella fuera ella se había ido. Ya no estaba. Cuando me desperté, creo que me desperté por el silencio que había, nunca había oído tanto silencio, porque lo que está vivo hace algún ruido, algo de ruido hace aunque sea minúsculo, aunque sea eso. Me desperté porque no había ningún ruido. No hacía ningún ruido. No había sonido. Ese vacío me despertó. Ahí vi como le daba el sol en la cara y ella que no se movía. No quería moverse. No podía. Me quedé mirándola. No quería tocarla primero. Tenía miedo porque era algo que no conocía. Otra cosa. Ya no era ella, ya no era mi mamá. Era otra cosa, ya era otra cosa. La miré mucho, mucho tuve que mirarla, hasta que me acostumbré a cómo era, a cómo era su forma nueva, a cómo iba a hacer ahora y entonces puede tocarla. Le toque la mano, solo la mano le toqué y estaba tan fría… Tan fría y quieta. Hacía calor, pero ella estaba fría. Y quieta. Su mano pesaba, la tuve en la mía, después, después de un rato le di un beso, le di un beso en la mejilla. Ya no tenía olor. Se había quedado sin olor. Dije chau, Ma, te quiero, siempre te voy a querer, como para adentro, y vine abajo. Y me senté acá. Acá me senté.
El Pibe Barulo.
Osvaldo Lamborghini.
Noel fracasó como futbolista pero se hizo famoso como ladrón de chalets vacíos en Mar del Plata. Lo encerraron en el penal de Olmos. Llegó al anochecer y en seguida se le acercó un petiso, que le convidó un cigarrillo y lo ayudó a instalarse. Noel entendió todo mal y lo trataba como a un lacayo. El petiso se la aguantó. Luego de la charla de tanteo, el petiso le hizo una pregunta en la jerga carcelaria (supuso que el otro –que se sentía poco menos que Al Capone– manejaría). Le preguntó lo más obvio: “Y vos, ¿qué gracia sabés hacer?” (a qué tipo de delito te dedicás). Noel lo agarró de la pechera de la camisa y le dijo “yo no soy ningún mono, petiso de mierda”. A media noche, mientras dormía, uno le tocó el hombro. Al despertarse, cinco lo esperaban. El más grandote le dijo: “Pibe, vos tenés ganas de ir al baño”. Noel negó con insistencia pero al fin los otros se cansaron y lo llevaron a patadas en el culo. Una vez allí, le metieron la cabeza en la letrina. Alguno sentenció a sus espaldas: “Comer mierda es una gracia que todo el mundo sabe hacer”. Otro sugirió: “Che, ya que lo tenemos en posición”. Noel era observador, pero no tanto: pijas se comió ocho, la cantidad de soretes jamás llegó a saberla con certeza. Ahora pasaron muchos años, hubo condenas mucho más largas. Ahora es casi un viejo y se está muriendo en la enfermería de Sierra Chica. Paz para su alma. No era mal tipo, ni tenía ninguna tara. Siempre –pobrecito– lo declaraban normal, es decir, punible.
La paz para su alma es inamovible. Todavía no ha muerto pero está perdonado. Faltarán unos 6 minutos. Ya no importa divulgar sus defectos. Les partía el carozo a los primerizos, a los que llegan asustados y en busca de consuelo. Como invisible, la vida misma sigue ganando el primer puesto.
¿Cuantos soretes se comió Noel? Es un misterio, nunca lo sabremos. Tampoco por qué un tipo entrado en carnes, en un café de la calle Talcahuano, amiguísimo del mozo con quien se pasaba la tarde haciéndose chistes pesados, lo mató a balazos un día que el otro, en broma, le dijo: –Pero callate, gordo puto.
Sólo intuimos que lo de gordo al lado de puto, desencadenó la tragedia.
El carrito.
César Aira.
Uno de los carritos de un gran supermercado del barrio donde yo vivía rodaba solo, sin que nadie lo empujara. Tan igual era a todos los demás que no se lo distinguía por nada. Era un supermercado enorme, el más grande del barrio, y el más concurrido, así que tenía más de doscientos carritos. Pero el que digo era el único que se movía por sí mismo. Lo hacía con infinita discreción: en el vértigo que dominaba el establecimiento desde que abría hasta que cerraba, y no hablemos de las horas pico, su movimiento pasaba inadvertido. Lo usaban como a todos los demás, lo cargaban de comida, bebidas y artículos de limpieza, lo descargaban en las cajas, lo empujaban de prisa de góndola en góndola, y si en algún momento lo soltaban y lo veían deslizarse un milímetro o dos, creían que era por la inercia.
Yo fui el único en descubrirlo, creo. O más bien, estoy seguro: la atención es un bien escaso entre los humanos, y en este asunto se necesitaba mucha. No se lo dije a nadie, porque se parecía demasiado a una de esas fantasías que se me suelen ocurrir, que me han hecho fama de loco. De tantos años de ir a hacer las compras a ese lugar, aprendí a reconocerlo, a mi carrito, por una pequeña muesca que tenía en la barra; salvo que no tenía que mirar la muesca, porque ya de lejos algo me indicaba que era él. Un soplo de alegría y confianza me recorría al identificarlo.
Lo consideraba una especie de amigo, un objeto amigo. Me gustaba imaginármelo en la soledad y el silencio de la medianoche, rodando lentísimo en la penumbra, como un pequeño barco agujereado que partía en busca de aventuras, de conocimiento, de amor (¿por qué no?). ¿Pero qué iba a encontrar, en ese banal paisaje, que era todo su mundo, de lácteos y verduras y fideos y gaseosas y latas de arvejas?
Y aun así no perdía la esperanza, y reanudaba sus navegaciones, o mejor dicho no las interrumpía nunca, como el que sabe que todo es en vano y aun así insiste. Insiste porque confía en la transformación de la vulgaridad cotidiana en sueño y portento. Creo que me identificaba con él, y creo que por esa identificación lo había descubierto. Con estos antecedentes, podrá imaginarse mi sorpresa cuando oí lo que dijo. Sus palabras me atravesaron como una lanza de hielo y me hicieron reconsiderar toda la situación, empezando por la simpatía que me unía al carrito, y hasta la simpatía que me unía a mi mismo. El hecho de que hablara no me sorprendió en sí mismo, porque lo esperaba. De pronto sentí que nuestra relación había madurado hasta el nivel del signo lingüístico. Supe que había llegado el momento de que me dijera algo (por ejemplo que me admiraba y me quería y que estaba de mi parte), y me incliné a su lado simulando atarme los cordones de los zapatos, de modo de poner la oreja contra el enrejado de alambre de su costado, y entonces pude oír su voz, en un susurro que venía del reverso del mundo y aun así sonaba perfectamente claro y articulado:
–Yo soy el Mal.
Mi hijo camina un poco más lento.
Ivor Martinic.
Algunas chicas pueden ser modelos, y otras no. Todas pueden ser médicos si estudian mucho, pero no hay cosa que se pueda estudiar para hacerte más lindo o lo suficientemente alto. (…) Te mandé varias veces la invitación para ser mi amigo en Facebook, pero vos no querés y no querés. (…) No podemos estar solos. No podemos. Si no, ¿como sabrías quién sos si no fuera por otra gente? No podés decirte a vos mismo buen día y hasta luego. A alguien tenés que decirle buen día, si no, ¿como sabrás que llegó la mañana? Ya está, no hablo más. El silencio es muy lindo. Lindo. (…) ¡Sólo quiero decirte que podemos estar solos para siempre ni estar callados, lo que a vos te gustaría! ¡No se puede estar callado! (…) ¡Yo sólo quiero que hables conmigo! Tu hermana ya encontró un novio. Es difícil encontrar novio hoy en día. Hay de todo hoy en día. (…) ¡No te compré nada para tu cumple! ¡Es que no lo sabía! Si no, te habría comprado el regalo. ¿Por qué no me lo dijiste? Me siento tan mal por no haberte comprado nada. Si tuvieras Facebook, sabría que hoy es tu cumple. Y te felicitaría con muchos puntos de exclamación y te pondría que me gusta alguna foto tuya en la que estás solo. A mí eso siempre me pone de buen humor. Hasta la gente más bonita se aburre y necesita a alguien para ir al cine o tomar un café los jueves a la tarde cuando llueve. Es difícil estar sólo y estamos solos a menudo. (…) ¡Y eso no se puede! Sumate al Facebook y vas a ver a millones de personas solas que van reuniendo a la gente alrededor suyo porque no pueden estar solas aunque se sienten solas. Entonces compartimos cosas, pensamientos, frases, solo para mostrar que estamos vivos. ¿Querés que te mande la invitación para sumarte? Qué tonta por no haberte comprado el regalo, pero no sabía.
La guerra de los gimnasios.
Cesar Aira.
En medio de la guerra de gimnasios de Flores, en una fase en la que el gimnasio Chin Fú estaba llevando la peor parte, cayó a éste alguien con el inocente propósito personal de mejorar su aspecto físico. No porque lo necesitara visiblemente: era un muchacho de unos veinte años, un rubio de aspecto corriente, ni alto ni bajo, ni gordo ni flaco, ni lindo ni feo. Se llamaba Ferdie Calvino. Lo que quería, le dijo a Mary, la recepcionista, después de llenar la ficha y pagar la matrícula, y lo que minutos después le repitió a Julio, el instructor de turno a esa hora, era perfeccionar su cuerpo de modo que provocara “miedo a los hombres y deseo a las mujeres”. Así de simples eran sus intenciones.
Aquí y allá un cuerpo humano resoplaba y gemía enganchado a las poleas: el golpeteo sordo de las pesas marcaba el ritmo. No había mucha gente; la primera impresión era de vacío. Un círculo de hombres jóvenes en buzos y shorts charlaba en un claro de máquinas hacia la mitad del salón. Ferdie se cambió en el vestuario vacío y volvió. Julio estaba mirando su ficha.
-Dejalo ahí –dijo señalando vagamente un rincón; Ferdie traía el bolso con la ropa, porque no tenía candado para dejarlo en un cofre.
Charlaron un momento de antecedentes, hábitos, horarios y expectativas. Fue entonces que Ferdie repitió su pequeña frase. El profesor no hizo comentarios. Acto seguido lo hizo subir a una de las bicicletas fijas; le puso un electrodo en el lóbulo de la oreja, otro en el cuello de la camiseta, y lo ayudó a meter los pies en los estribos de los pedales. Le explicó sumariamente cómo funcionaba, y la puso en marcha: los números se encendían al tocar con la punta del dedo las pequeñas pantallas. El tablero comenzó a parpadear y los números a correr… Era como avanzar contra un viento que creciera…
A pesar de los ruidos y las voces y la música, había una especie de gran silencio. El corazón de Ferdie, que pedaleaba sostenidamente, comenzó a trabajar. Su mirada se perdía en las diez mil varas de metal verde cruzadas de travesaños que ocupaban todo el largo del salón frente a él, con un mazo de pesas subiendo y bajando aquí y allá. Al fondo, los vidrios, y al otro lado la terraza y el cielo, el sol poniente en medio de un rosa sin destino. Adentro estaban encendidos los tubos blancos en el techo, pero a esa hora la luz del crepúsculo entraba en una horizontal perfecta hasta el fondo y anulaba el fluor.
-Bzzzz, bzzzz.
La luz era el viento que le daba a Ferdie en la cara y lo clavaba en su sitio.
Hoy temprano.
Pedro Mairal.
Salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 bordó, recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Voy cómodo. Me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta, porque en el departamento del centro, durante la semana, lo único que hago es patear una pelota de tenis en el patio del pozo de aire y luz que está sobre el garaje, un patio entre cuatro paredes medianeras altísimas y sucias por el hollín de los incineradores. El viaje a la quinta me saca de ese pozo.
El viaje es larguísimo. Sobre todo cuando no están sincronizados los semáforos. Nos peleamos por la ventana, ninguno de los tres quiere sentarse en el medio. En la General Paz nos turnamos para sacar la cabeza por la ventana con las antiparras de agua de Vicky, para que no nos lloren los ojos por el viento. Papá y mamá no dicen nada. Salvo cuando pasamos por la policía, ahí hay que sentarse derechos y estar callados.
Cuando ya tenemos el Renault 12, a Miguel se le vuela por la ventana medio pilón de figuritas de Titanes en el Ring y papá frena en la banquina para juntarlas porque Miguel grita como un enloquecido. Yo veo de repente que se nos acercan dos soldados apuntándonos con la metralleta, diciendo que estamos en zona militar. Le hacen preguntas a papá, lo palpan de armas, le revisan los documentos y después tenemos que seguir viaje sin juntar las figuritas.
Cuando terminan el primer tramo de la autopista y ponen el peaje, el tráfico avanza mejor. Vicky va por su cuenta, con amigas que tienen auto. Papá ya casi no viene.
Después Miguel empieza a venir cada vez menos, y yo tengo todo el asiento de atrás para dormir. Mamá frena y me despierta para que le ponga agua al radiador, que pierde y recalienta el motor. Compramos una sandía al costado de la ruta.
A papá le dieron el Ford Sierra de la empresa, que tiene botones automáticos y, como a Miguel lo asaltaron hace poco, mamá me hace bajar los seguros y cerrar las ventanas en los semáforos porque le dan miedo los vendedores. Después, la excusa del aire acondicionado ayuda a que ya no vayamos más con la ventana abierta. El auto comienza a ser una cápsula de seguridad, con un microclima propio.
El auto es más rápido y todo el tiempo parece que estamos por llegar. Sobre todo cuando empiezo a manejar yo, que aumento la velocidad sin que mamá se dé cuenta porque viene tranquila en el asiento del acompañante mirándose en el espejo su último lifting, que le tira la piel para atrás como si fuera un efecto de la aceleración. Después, cuando muere papá, mamá prefiere que maneje Miguel, que volvió como el hijo pródigo, porque Vicky ya está viviendo en Boston. Para mí la ruta se empieza a enrarecer porque manejo el Taunus amarillo del padre del Chino, en el que dejamos cerradas las ventanas, no por miedo a que nos roben sino para que el humo de la marihuana no pierda densidad. Escuchamos Wild horses y hay momentos casi espirituales en los que la velocidad total de la ruta parece cobrar una lentitud serena en el paisaje enorme y chato.
Nota: Los textos fueron adaptados con fines pedagógicos.